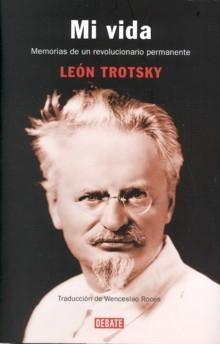
En el otoño de 1896 me decidí, a pesar de todo, a visitar la aldea. Pero la visita no pasó de un pequeño armisticio con mi familia. Mi padre quería a todo trance que fuese ingeniero. Yo seguía vacilando entre las Matemáticas puras, por las que sentía grandes aficiones, y la revolución, que me atraía cada día con más fuerza. Cada vez que se tocaba este punto, sobrevenía una crisis aguda. Todos ponían cara de sufrimiento y mal humor, mi hermana mayor se echaba a llorar desconsoladamente, y nadie sabia cómo salir del trance. Un tío, ingeniero y propietario de una fábrica de Odesa, que había venido a la aldea a visitarnos, se obstinaba en que fuese a vivir con él una temporada. Después de todo, era una manera de salir de aquel atolladero. Pasé con él unas cuantas semanas. Discutíamos a todas horas acerca de la ganancia y la plusvalía. Pero mi tío era más hábil en conseguir ganancias que en argumentar para su defensa. No me daba prisa a matricularme en la Universidad para la carrera de Matemáticas. Me estaba allí, en Odesa, viviendo y buscando. ¿Qué era lo que buscaba? Me buscaba, en primer lugar, a mí mismo. Trababa relaciones con obreros, al azar, andaba a la caza de lecturas clandestinas, daba lecciones y conferencias secretas a los alumnos veteranos de la Escuela de Artes y Oficios, discutía con los marxistas, resistiéndome todavía a ceder. Al fin tomé el último vapor que salía para Nikolaief y volví a instalarme en la huerta de Svigovsky.
Tornamos a hacer la misma vida. Discutíamos sobre los últimos cuadernos de las revistas radicales y disputábamos acerca del marxismo, nos preparábamos para algo que no sabíamos concretamente, esperábamos. ¿Qué fué lo que me impulsó directamente a entregarme a la propaganda revolucionaria? Difícil es contestar a esta pregunta. Fué, desde luego, un estímulo interior. En los medios intelectuales con que yo me relacionaba no había nadie que se ocupase seriamente en estos trabajos. Teníamos la clara conciencia de que entre aquellas discusiones inacabables junto a la taza de té y las verdaderas organizaciones revolucionarias mediaba un abismo. Sabíamos que para entrar en contacto con los obreros era necesario conspirar en gran escala. Esta palabra, "conspirar", la pronunciábamos con una gran seriedad y un gran respeto, con una unción casi mística. No dudábamos que llegaría un momento en que pasaríamos de la taza de té al trabajo de conspiración, pero nadie decía claramente cuándo ni cómo iba a ser eso. Para disculparnos de la demora nos estábamos diciendo constantemente: hay que prepararse. Y la cosa no estaba falta de razón.
Pero algo había cambiado en la atmósfera que aceleró bruscamente nuestro tránsito a la propaganda revolucionaria. Este, cambio no se operó directamente en Nikolaief, sino en todo el país, y, principalmente, en los grandes centros, desde donde influyó sobre nosotros. En 1896 estallaron en San Petersburgo las famosas huelgas de tejedores. Esto infundió ánimos a la intelectualidad. Cuando vieron estremecerse y despertar las pesadas reservas, los estudiantes sintiéronse más audaces. Durante el verano, por Navidades y en Pascua, se presentaron en Nikolaief docenas de estudiantes que nos traían un destello de hogueras de San Petersburgo, Moscú y Kief. Algunos de estos estudiantes habían sido expulsados de la Universidad, y, a los pocos meses de dejar el Instituto, volvían nimbados con la aureola de campeones. En el mes de febrero de 1897 se prendió fuego en la fortaleza de San Pedro y San Pablo la estudianta Wetrova. Esta tragedia, que jamás llegó a explicarse en debida forma, conmovió todos los espíritus. En las ciudades universitarias empezaron las revueltas; las detenciones y deportaciones se multiplicaban rápidamente. Por aquellos días de las manifestaciones en homenaje a la Wetrova fué precisamente cuando yo me inicié en la labor revolucionaria. Iba por la calle con Gregorii Sokolovsky, un muchacho de mi edad aproximadamente, el más joven de los que vivíamos en la "comuna".
-¿Por qué no empezamos de tina vez?-le dije.
-Sí-me contestó-, ya es cosa de empezar.
-Pero, ¿cómo?
-Sí, ahí está la cosa, ¿cómo?
-Hay que buscar obreros y no esperar por nadie ni preguntar a nadie. ¡Cuando tengamos obreros, a empezar!
-Eso no creo que sea difícil-dijo Sokolovsky-. Yo conozco aquí al vigilante de una huerta, que es evangelista. Voy a ver si le encuentro.
En efecto, aquel mismo día mi amigo se fué al boulevard en busca de su evangelista. Pero éste ya hacía mucho tiempo que no existía. Salió a recibirlo una mujer que tenía un conocido afiliado a la misma secta. Por mediación de este conocido de aquella mujer a quien no conocíamos, Sokolovsky, el mismo día, entró en relaciones con unos cuantos obreros, entre ellos Iván Andreievich Muchin, el cual no tardó en ponerse a la cabeza de nuestra organización. Sokolovsky volvió con los ojos echando lumbre.
-¡Es una gente magnífica! ¡Vaya una gente!
Al día siguiente estábamos sentados en una taberna formando un grupo como de unas cinco a seis personas. A nuestro lado, la caja de música metía un ruido infernal y protegía nuestra conversación de oídos ajenos. Muchin, un hombre flaco, con perilla, guiñó astutamente su inteligente ojo izquierdo, se quedó mirando con gesto bonachón, aunque no sin sus dudas, para mi cara barbilampiña, y me dijo, en tono sobrio y acentuando las pausas:
-En estas cosas, el Evangelio es para mí una gran ayuda. De la religión paso luego a la vida. Estos días he ganado para la causa a un "horista" con ayuda de un puñado de habas blancas.
-¿Un puñado de habas blancas?...
-Sí, es muy sencillo. Mira, ésta que pongo encima de la mesa, es el Zar; ahora la rodeó de estas otras, que son los Ministros, los Obispos, los Generales; luego viene la aristocracia, el comercio, y este montón que ves aquí es el pueblo. Digo, veamos, ¿cuál es el Zar? Y va y apunta a la del medio. ¿Y los Ministros? Y apunta a las que le hacen corro. Os estoy explicando cómo le pregunté y me contestó. Pero ahora, aguarda... (Al llegar aquí, Iván Andreievich, guiña los ojos con cara todavía más astuta y hace una pausa.) Voy y mezclo las habas de un manotazo. Y ahora, vamos a ver, ¿a qué no aciertas cuál es el Zar y cuáles son los Ministros? "Es imposible", me dice, "no hay manera." ¡Pues claro que no, ahí está el quid! ¿Has visto? Pues eso es lo que hay que hacer, mezclar todas las habas de un manotazo.
Oyendo a Iván Andreievich, no podía contener mi entusiasmo. Al fin, después de tanto cavilar y vacilar, habíamos encontrado lo que buscábamos. El organillo seguía tocando; éramos unos verdaderos conspiradores, y aquel hombre, que echaba por tierra la mecánica de las clases con un puñado de habas, un propagandista revolucionario de primera fuerza.
-Sí, pero el caso está en saber cómo damos el manotazo-dijo ahora Muchin, ya en otro tono y mirándome de frente, con gesto severo-. Esto ya no son habas. ¿Eh, qué dices tú?
Y se puso a aguardar mi respuesta.
Desde aquel día, nos entregamos al trabajo en cuerpo y alma. No teníamos jefes experimentados que nos guiasen, y nuestra experiencia personal era muy escasa, perro con todo, apenas si encontrábamos dudas o dificultades. Las cosas iban Desarrollándose con la misma lógica que en la conversación de Muchin, junto a la mesa de la taberna.
A fines del siglo pasado, la vida económica de Rusia tendía a desplazarse poco a poco hacia las regiones del Sureste. En el Sur se alzaban, una tras otra, grandes fábricas; en Nikolaief había dos." En 1897, Nikolaief albergaba a unos 8.000 obreros fabriles y hacia 2.000 artesanos. El nivel de cultura de los obreros y sus jornales eran relativamente altos. La proporción de analfabetos era pequeñísima. Hasta cierto punto, venían a ocupar el puesto de las organizaciones revolucionarias las sectas religiosas, que daban la batalla, con bastantes buenos resultados, a la Iglesia ortodoxa oficial. Y como no había grandes disturbios, la policía de Nikolaief sesteaba tranquilamente. Gracias a esto, pudimos trabajar con cierto desembarazo. De otro modo, hubiéramos ido a la cárcel a la primera semana. Pero hay que tener en cuenta que formábamos la descubierta, y disfrutábamos de todas las ventajas que esto supone. Cuando la policía se vino a despertar, ya estaban despiertos los obreros.
A Muchin y a sus amigos me presenté con el nombre de Lvov. Esta primera mentira de conspirador no se me hizo fácil, pues parecíame imperdonable "engañar" de ese modo a quienes iban a consagrarse con uno a una causa tan grande y tan hermosa. El nombre de Lvov se me quedó, al cabo de pocos días, y hasta yo mismo me fui acostumbrando a él.
Los obreros acudían en tropel a nosotros, como si las fábricas nos hubieran estado esperando desde hacía largo tiempo. Todos venían con un amigo, algunos acudían con sus mujeres, y había obreros viejos que se presentaban en las reuniones acompañados de sus hijos. No les buscábamos, venían ellos a nosotros. Y como éramos unos caudillos jóvenes e inexpertos, pronto empezarnos a ahogamos en el movimiento que habíamos provocado nosotros mismos. No había palabra que no encontrase resonancia y acogida. En nuestras lecciones y discusiones secretas, que se celebraban unas veces bajo techado y otras en el bosque o en el río, solían congregarse de veinte a veinticinco personas, y a veces más. La mayoría de ellas eran obreros de primera fila, que ganaban jornales bastante crecidos. En los astilleros de Nikolaief regía ya la jornada de ocho horas. A estos obreros no les interesaba la huelga, sino que buscaban la verdad en las relaciones sociales. Algunos de ellos se titulaban "anabaptistas", otros "horistas", otros "cristianos evangélicos". Pero no se trataba de sectas fundadas sobre dogmas. Eran obreros que se habían separado de la Iglesia ortodoxa, y el "anabaptismo" representaba para ellos una etapa breve en el camino revolucionario. Durante las primeras semanas de nuestras reuniones, estaban usando constantemente giros religiosos y acudiendo, como comparación, a los tiempos de los primeros cristianos. Pero no tardaron en emanciparse de esta fraseología, que a los obreros más jóvenes les hacía reír.
Algunas de aquellas figuras, las más destacadas, se han quedado para siempre en mi memoria. Korotkof era un carpintero que gastaba hongo y se había emancipado hacía ya mucho tiempo de todo misticismo; era un gran bromista y un poco poeta. "Yo soy "racialista" (racionalista)", solía decir con cierta solemnidad. Taras Savelich, un viejo evangelista que tenía ya nietos, poníase a hablar por centésima vez de los primeros cristianos que se reunían secretamente como nosotros, y entonces Korotkof cogía el hongo y lo tiraba con gesto de rabia a lo alto de un árbol, diciendo:
-¡Así hago yo con tus teologías!
Al cabo de un rato se iba a buscar tranquilamente el sombrero. Esto ocurría en el bosque, en las afueras de la ciudad.
Muchos obreros, inspirándose en las nuevas ideas, hacían versos. Korotkof escribió una Marcha proletaria, que empezaba así:
"Somos el alfa y el omega, el principio y el fin."
Nesterenko, otro carpintero, que formaba parte con su hijo del grupo de Alejandra Lvovna Sokolovskaia, compuso una canción popular ukraniana sobre Carlos Marx, que cantábamos todos a coro. Este Nesterenko acabó mal, pues, habiendo caído en manos de la Policía, acosado, nos traicionó a todos.
Iefimof era un jornalero joven, de talla gigantesca, pelo rubio muy claro y ojos azules, que descendía de una antigua familia de oficiales; sabía leer y escribir perfectamente y hasta tenía alguna cultura; vivía en uno de los barrios míseros de la ciudad. Di con él en una taberna miserable.. Trabajaba de cargador en el muelle, no bebía, no fumaba, era morigerado y cortés, pero aquel hombre guardaba algún secreto extraño, que daba a su rostro de veintiún años un aspecto sombrío. Poco tiempo después, me confesé que mantenía relaciones con una organización secreta de los "narodwolzi" ("Voluntad del pueblo") y me propuso que nos reuniésemos con ellos. Un día, estábamos sentados los tres-Muchin, Iefimof y yo-, tomando té en la ruidosa taberna "Rossia", aturdidos con la música del organillo y esperando. Por fin Iefimof apuntó con los ojos a un hombre alto y fuerte, con barbilla de mercader:
-¡Es él!
El aludido se estuvo largo rato tomando su té en una mesa aparte, se levantó, cogió el abrigo y plantándose delante del icono se santiguó con gesto automático.
-¡Ahí tenéis lo que es un "narodowolez!-exclamó en voz baja Muchin, aterrado.
El "narodowolez" rehuyó todo trato con nosotros y nos hizo llegar, por medio de Iefimof, unas cuantas palabras vagas. No llegamos nunca a explicarnos claramente la aventura. A poco de esto, Iefimof se quitó la vida, envenenándose con ácido carbónico. Es muy posible que aquel gigante de ojos azules no fuese más que un juguete en manos de un espía, aunque cabrían también otras hipótesis peores...
Muchin" que era de oficio electrotécnico, había montado en su casa un complicado sistema de señales para prevenir una sorpresa policíaca. Tenía veintisiete años, tosía un poco, con esputos sanguinolentos, era hombre de gran experiencia, lleno de sentido práctico y viéndole se diría un viejo. Permaneció fiel toda la vida a las ideas revolucionarias. Después de un primer destierro, estuvo algún tiempo encarcelado, y luego volvieron a deportarle por segunda vez. Al cabo de una separación de veintitrés años volví a encontrarme con él en el Congreso del partido comunista ukraniano que se celebró en Kharkof. Nos estuvimos largo y tendido sentados en un rincón, hurgando en el pasado, recordando episodios de los tiempos viejos y refiriéndonos uno a otro la suerte que habían corrido aquellos camaradas con quienes laboráramos en la aurora de la revolución. El Congreso votó a Muchin para la comisión central de control del partido ukraniano, puesto que se tenía sobradamente merecido por su vida al servicio de la causa. Pero, a poco de terminar las sesiones, se metió en cama enfermo para no levantarse más.
Poco tiempo después de conocernos, Muchin me puso en relación con su amigo Babenko, también de la secta y que tenía una casita con unos cuantos manzanos en el patio. Era un hombre cojo, muy lento en sus movimientos, que jamás bebía, y él fué quien me enseñó a tomar el té con un pedacito de manzana en vez de limón. Babenko fué encarcelado con todos los demás; y, después de una larga prisión, retornó a Nikolaief. Luego, le perdí de vista. En 1925 me enteré, por casualidad, leyendo un periódico, de que vivía en el Cubán, paralítico de las dos piernas. Y aunque por entonces no me fuese ya fácil, conseguí que le trasladasen a Yesentuky para ponerle en cura. Al cabo de algún tiempo sus piernas empezaron a moverse. Le hice una visita en el sanatorio. Babenko, ignoraba que Trotsky y Lvov fuesen una misma persona. Volvimos a tomar té con pedacitos de manzana y hablamos del pasado. Me imagino cuál sería su asombro cuando, a poco de esto, se enterase de que su amigo Trotsky era un terrible contrarrevolucionario..
En Nikolaief había muchas figuras interesantes, y sería imposible enumerarlas todas. Había unos magníficos muchachos, muy despiertos, preparados en la escuela técnica de los astilleros, a quienes bastaba medía palabra para comprender. De este modo, la propaganda revolucionaria se hacía mucho más fácil de lo que en nuestros sueños más atrevidos hubiéramos podido imaginar. Estábamos entusiasmados y asombrados del increíble rendimiento de nuestra labor. Sabíamos, por los informes de los revolucionarios, que la propaganda sólo iba conquistando a los obreros uno por uno, y el que sabía atraerse a dos o tres lo consideraba ya como un triunfo. Pero nosotros nos encontrábamos con que los obreros que pertenecían a los grupos o querían afiliarse no tenían cuento. Lo que faltaba eran guías y libros. Los jefes de grupo se disputaban el único ejemplar manuscrito que teníamos del Manifiesto comunista de Marx y Engels, copiado en Odesa con qué sé yo cuantas clases de letra e innumerables erratas y mutilaciones.
En vista de esta, empezamos a escribir nosotros mismos. Aquí comienza, en realidad, mi carrera de escritor, coincidiendo con mis primeros pasos de propagandista revolucionario. Me sentaba a escribir las proclamas o los artículos, que luego yo mismo me encargaba de copiar en caracteres de imprenta para el multicopista. Las máquinas de escribir no sabíamos aún ni que existían. Entreteníame en trazar las letras con la mayor meticulosidad, pues tenía el prurito de que ningún obrero, aunque sólo supiese deletrear, dejase de entender las proclamas y manifiestos salidos de nuestras "prensas". Cada página me llevaba lo menos dos horas. A veces, me pasaba semanas enteras con las espaldas dobladas y no me levantaba de la mesa más que para asistir a alguna reunión o dirigir un curso obrero. Todo lo daba por bien empleado cuando llegaban los informes de fábricas y talleres contando la ansiedad con que los obreros devoraban aquellas hojitas misteriosas con las letras de color violeta, pasándoselas unos a otros y discutiendo acaloradamente su contenido. Para ellos, el autor de estas hojas volanderas debía de ser sin personaje importante y misterioso que sabía penetrar en todas las industrias, que averiguaba todo lo que ocurría entre los obreros y salía al paso de los sucesos por medio de una hojita nueva en término de veinticuatro horas.
Al principio, fundíamos la gelatina y sacábamos las copias por la noche en nuestro cuarto. Uno se quedaba en el patio montando la guardia. En el hornillo de la estufa estaban siempre preparadas las cerillas el petróleo para hacer desaparecer todos los indicios en caso de peligro. Nuestras precauciones no podían ser más simplistas. Pero la policía de Nikolaief nos ganaba todavía en punto a simpleza. Más tarde, instalamos el copiador en casa de un obrero viejo que había perdido la vista en un accidente del trabajo. Puso su casa a nuestra disposición sin el menor reparo. "Para un ciego todo el mundo es cárcel", nos dijo sonriendo apaciblemente. Poco a poco, fuimos reuniendo allí grandes existencias de glicerina, gelatina y papel. Trabajábamos por la noche. El cuarto, todo abandonado y con el techo a ras de nuestras cabezas, tenía un aspecto mísero, lamentable. Preparábamos al alimento revolucionario encima de una estufa de hierro y lo extendíamos sobre una hoja de lata. El ciego, que nos ayudaba, se movía con más seguridad que nadie por el cuarto envuelto en sombras. Un obrero joven y una obrera se me quedaban mirando con admiración y asombro cuando me ponía a sacar las copias recién impresas. ¿Qué hubiera pensado cualquier persona "cuerda" que hubiese posado la mirada desde lo alto en aquel grupo de mozos apiñados en la penumbra alrededor del mísero copiador, sabiendo que les congregaba allí el propósito de derribar a un Estado poderoso y secular? Y, sin embargo, apenas transcurrió una generación sin que el propósito se realizase: hasta 1905, no pasaron más que ocho años; hasta 1917, no fueron veinte completos.
En cambio, la propaganda por la palabra no me valía todavía, por entonces, las mismas satisfacciones que la escrita. Los conocimientos eran insuficientes, y, además, me faltaba la práctica necesaria para saber emplear bien los que tenía. Entre nosotros, no se conocían todavía los discursos en el verdadero sentido de la palabra. Sólo una vez, el 1.º de mayo, me vi en el trance de tener que pronunciar en el bosque algo parecido a un discurso. Esto me causó una gran perplejidad. Todas las palabras que se me ocurrían parecíanme falsas e insoportables, aun antes de pronunciadas. Lo que no me resultaba del todo mal eran los debates en los grupos. La labor revolucionaria iba viento en popa. Yo me encargaba de mantener y desarrollar las relaciones con Odesa, a donde me trasladaba con la mayor frecuencia posible. Iba al puerto al anochecer, tomaba un billete de tercera, que me costaba un rublo, y me tendía sobre la cubierta del vapor lo más cerca posible de la chimenea. Ponía la chaqueta de almohada y me tapaba con el abrigo. A la mañana siguiente, cuando me despertaba, estábamos en Odesa, donde me dirigía a las personas a quieres tenía que ver. La noche siguiente la pasaba también en el barco y, de este modo, no perdía ningún día de viaje. Mis relaciones en Odesa enriqueciéronse cuando menos lo esperaba, a la puerta de la Biblioteca pública. Fué allí donde trabé conocimiento con Alberto Poliak, obrero cajista, organizador de la que había de ser famosa Imprenta central del partido. Nos encontramos entrando en la Biblioteca, nos miramos el uno al otro y nos comprendimos. Este encuentro abre toda una época en la vida de muestra organización. A los pocos días, retornaba ya a Nikolaief con una maleta llena de publicaciones clandestinas, aparecidas en el extranjero. Eran todos folletos nuevos de agitación, con unos forros vivos y alegres. No nos cansábamos de abrir la maleta para admirar aquel tesoro. Los folletos fueron rápidamente repartidos y contribuyeron a reforzar la autoridad de que gozábamos entre los trabajadores.
Por Poliak supe un día, casualmente, que Srenzel, un técnico que se hacía pasar por ingeniero y hacía mucho tiempo que andaba rondando para acercarse a nosotros, era un antiguo agente provocador. Tratábase de un hombrecillo tonto e importuno, que llevaba no sé qué insignia en la gorra. Habíamos recelado de él instintivamente, pero, no obstante, sabía bastantes cosas de nosotros. Le invitamos a que viniese a casa de Muchin. Una vez reunidos, me puse a contar, con pelos y señales, su biografía, sin nombrarle, y conseguí que perdiese los estribos. Le amenazamos con quitarle de en medio si nos denunciaba. Y algo debió de servir la amenaza, pues nos dejaron en paz por cerca de tres meses. Pero más tarde, cuando ya nos habían detenida, Srenzel se despachó a su gusto contando horrores de nosotros.
Dimos a la organización el nombre de "Liga obrera del Sur de Rusia", pues teníamos la intención de atraernos a otras ciudades. Yo me encargué de redactar los estatutos con un sentido socialdemócrata. Las direcciones de las fábricas intentaron darnos la batalla exhortando a los obreros. Al día siguiente, contestamos con nuevas proclamas. Este duelo no sólo tenía en tensión a los obreros, sino a gran parte de la ciudad. Ahora, ya hablaba todo el mundo de los revolucionarios, que tenían las fábricas inundadas de hojas y manifiestos. Ya se oía pronunciar nuestros nombres por todas partes. Pero la policía seguía vacilando: no podía creer que "los locos aquellos de la huerta" fuesen capaces de organizar una campaña semejante y sospechaba que detrás de nosotros se escondían gentes más expertas. Las sospechas recaían seguramente sobre los antiguos deportados. Gracias a esto, pudimos seguir actuando todavía dos o tres meses más. Pero pronto empezaron a vigilarnos con más cuidado, y la Policía fué descubriendo un grupo tras otro.
En vista de esto, acordamos salir de Nikolaief por unas semanas, para ver si la policía perdía la pista. Yo me iría con mis padres al campo, la Sokolovskaia a Iekaterinoslavia, con su hermano, y así sucesivamente. Pero, al mismo tiempo, convinimos resueltamente en que, caso de proceder a detenciones en masa, no nos esconderíamos, sino que nos dejaríamos apresar, para que la policía no pudiese decir a los obreros que sus jefes les habían traicionado.
Antes de marchar, Nesterenko quiso que le dejase un paquete con proclamas y me citó, por la noche, a una hora ya avanzada, detrás del cementerio. Había bastante nieve. Era una noche de luna. Me esperaba en un paraje solitario. En el momento en que sacaba el paquete de debajo del abrigo y se lo alargaba, se destacó de la tapia del cementerio una figura que pasó por junto a nosotros y le tocó con el codo.
-¿Quién es?-le pregunté asombrado.
-No sé-me contestó Nesterenko, siguiendo con la mirada al otro.
Era evidente que andaba en relaciones con la policía. Sin embargo, entonces no se me ocurrió sospechar de él.
El 28 de enero de 1898 se decretaron una serie de detenciones en masa. En junto, fueron llevados a la cárcel unos doscientos hombres. Empezaba el ajuste de cuentas. A uno de los detenidos, el soldado Sokolof, le aterrorizaron de tal modo, que se tiró desde el segundo piso por el corredor de la cárcel, produciéndose graves heridas. Otro de los detenidos, Levandovsky, se volvió loco. Y no fueron estas las únicas víctimas.
Entre los encarcelados había muchos que apenas habían tenido parte en el movimiento. Gentes de quienes habíamos fiado se desentendieron de nosotros y hasta llegaron a traicionarnos. En cambio, otros que apenas se habían destacado, demostraron gran fortaleza de carácter. Al tornero Augusto Dorn, un alemán de unos cincuenta años, que no nos había visitado más que una o dos veces, le detuvieron también y le tuvieron largo tiempo encarcelado. Era un hombre magnífico, y en la cárcel se dedicaba a cantar con voz potente alegres canciones alemanas, en las que no siempre brillaba la honestidad, hacía chistes en un ruso muy divertido y mantenía en pie la moral de los jóvenes. En la cárcel de depósito de Moscú nos pusieron en una celda común. Una de las gracias del tornero consistía en hablar con el samovar, queriendo convencerle de que viniese a su encuentro y cerrando el diálogo con estas palabras:
-¿Qué, no quieres? ¡Pues entonces irá Dorn a buscarte!
Esta escena, a pesar de qué se repetía diariamente, causaba la risa de todos.
Nuestra organización había sufrido un rudo golpe, pero no había muerto. Pronto vinieron otros a sustituirnos. Ahora, los revolucionarios y la policía procuraban tener ya más cuidado.